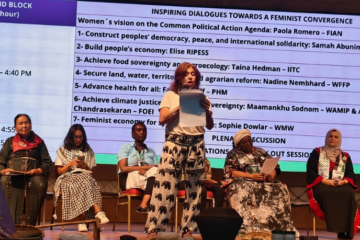Desde hace años, el movimiento feminista denuncia la alianza entre los autoritarismos y los intereses capitalistas, y expone que los ataques a los derechos de las mujeres forman parte de una estrategia articulada. El aumento de la militarización, la expulsión de comunidades de sus territorios, la ausencia de regulación sobre el poder corporativo y las crisis ambientales ponen en riesgo no solo los derechos de los pueblos y las mujeres, sino también la seguridad de quienes se organizan para defenderlos.
Las mujeres en movimiento han desempeñado un papel fundamental en la resistencia a esta brutal ofensiva contra sus cuerpos, territorios y las democracias. Se han alzado como voces esenciales en contextos marcados por persecuciones sistemáticas y graves violaciones de derecho internacional. En muchos países, como Bangladesh y Sri Lanka, son ellas las quienes lideran movimientos sociales transformadores y reclaman cambios profundos en sus países, lo que las expone a los riesgos que conlleva estar en primera línea. En Bangladesh, la estudiante Maliha Namla declaró que “fue gracias a las mujeres que este movimiento se ha convertido en una revolución popular”.
En este mismo contexto, mujeres y hombres estudiantes sufrieron agresiones en sus residencias a manos de miembros de la Liga Estudiantil [Bangladesh Chatra League], vinculada al partido de la exprimera ministra. Cabe destacar que, en contextos en los que las mujeres son el principal blanco de la violencia, son precisamente ellas quienes desempeñan un papel fundamental en la respuesta a las crisis que enfrentan sus comunidades, como ocurre en la República Democrática del Congo y en Sudán.
Las mujeres son víctimas de agresiones verbales y físicas, criminalización e incluso asesinatos. Desde Myanmar hasta Cachemira, desde Palestina hasta Colombia, son ellas las que se encargan del cuidado de sus comunidades, de garantizar el acceso a las necesidades básicas y de sostener la lucha por la justicia, la igualdad y la paz. A menudo, corren grandes riesgos por ello.
- Una mirada a los datos
Según un estudio de la organización irlandesa Front Line Defenders, quienes defienden los derechos de las mujeres fueron el grupo más amenazado a nivel mundial en 2024 y el segundo más amenazado en 2023, representando el 12% de las violaciones documentadas en 2024 y el 10 % en 2023.
Las organizaciones y personas defensoras de los derechos de las mujeres han sido objeto de diversas violaciones: amenazas (21,4 %), detenciones arbitrarias (19,5 %), demandas judiciales (7,6 %), interrogatorios (6,5 %), amenazas de muerte y otras formas de intimidación (5,3 %). En un contexto de retrocesos globales en estos derechos, las defensoras siguen estando en primera línea y, por ello, en la línea de fuego.
Las cinco violaciones más documentadas contra todos los grupos de personas defensoras de derechos fueron: detención/criminalización, amenazas, demandas judiciales, amenazas de muerte y vigilancia. Aunque no hay una diferencia significativa en la proporción de cada una de estas amenazas entre mujeres y hombres, estas afectan de manera particular a cada grupo. Asimismo, se observa que las formas de vigilancia (12,2 %) y los ataques físicos (6,8 %) figuran entre las cinco violaciones más documentadas contra las personas trans y no binarias. Este dato contrasta con el de las mujeres y los hombres cis, y revela que la violencia adquiere contornos particulares en función de la identidad de género y sexualidad.
Al mirar atrás, recordamos a Berta Cáceres, Margarida Alves, Marielle Franco y tantas otras que perdimos en este nuestro camino de lucha. En 2024, según el HRD Memorial, se documentaron 43 asesinatos de mujeres en el contexto de la defensa de derechos. Este memorial es una iniciativa colectiva global de 13 organizaciones de derechos humanos comprometidas con la protección de las personas defensoras de los derechos humanos y la documentación de los casos de asesinatos.
Igualmente importante es hablar de los vacíos en los datos. Ni las cifras de asesinatos ni las de otras violaciones documentadas son un reflejo exacto de la realidad. Documentar estos actos de violencia de manera sistemática es una tarea extremadamente difícil en muchos contextos. Muchas organizaciones o personas que podrían liderar este esfuerzo se encuentran fuera de sus países debido a guerras o se enfrentan a riesgos excesivos al hacerlo. Además, existen graves limitaciones a la libertad de expresión, como la supresión de información y restricciones al derecho de manifestación y a la actuación de la sociedad civil.
En el caso de las mujeres, la situación es aún más crítica. A menudo, su labor en la defensa de los derechos ni siquiera se reconoce como trabajo de defensoras, lo que invisibiliza los riesgos a los que se enfrentan y la violencia a la que están sometidas. Como consecuencia, esta violencia permanece en la sombra, sin que se activen mecanismos de protección y seguridad. El no reconocimiento de las mujeres como sujetos activos en la lucha por los derechos está íntimamente relacionado con las estructuras patriarcales que dividen las esferas pública y privada. Bajo esta división sexual, se ha asociado históricamente a las mujeres con el ámbito privado de los lazos afectivos, los vínculos sanguíneos, la sensibilidad, el cuidado y la sumisión, mientras que el mundo público se ha asociado con la ciudadanía, la libertad, los derechos, la propiedad y, por lo tanto, con los hombres. La familia se construye como parte del ámbito privado, y el Estado y la sociedad civil se conciben como propios del ámbito público. Las mujeres transitan por ambas esferas, pero su inserción en ellas sigue estando marcada por la lógica de la división y la jerarquización. Esta dinámica se refleja en el interior de las organizaciones, donde las mujeres asumen tareas administrativas o representan a sus comunidades en negociaciones en las que no se tienen en cuenta sus intervenciones.
Al separar el espacio considerado como el espacio de los derechos del espacio privado y al jerarquizar el rol de las mujeres y los hombres, el patriarcado y el racismo suelen desfigurar la imagen de las mujeres como sujetos defensores de los derechos. Las mujeres que, tras perder a un familiar, pasaron a liderar los movimientos de búsqueda de personas desaparecidas en Pakistán, o las mujeres indígenas de México que encabezan las campañas por la liberación de sus seres queridos encarcelados, recorren un largo camino para que sus acciones se reconozcan más allá de su condición de esposas, hijas o madres. Al traspasar las fronteras entre lo público y lo privado, transforman sus experiencias personas en reivindicaciones colectivas.
La audacia de las mujeres que luchan suele ser respondida con violencia. Los ataques contra ellas incluyen agresiones dirigidas tanto a su persona como a la de sus familiares, campañas de difamación en línea, violencia sexual y amenazas que ponen en peligro su salud mental y su bienestar. Como represalia por su papel de liderazgo en el Movimiento de Desobediencia Civil tras el golpe de Estado en Myanmar, las mujeres han sido objeto de prácticas discriminatorias, como humillaciones públicas y abusos verbales y sexuales por parte de la policía y las fuerzas armadas.
Además de los riesgos a los que se enfrentan al actuar públicamente en la lucha por la igualdad y los derechos, es común las mujeres sean utilizadas como objeto de amenaza contra sus familiares comprometidos con la lucha por los derechos. Esta dimensión a menudo no se documenta ni se tiene en cuenta. En al menos 9 casos de asesinatos registrados en 2024, los familiares también fueron blanco del mismo ataque y, en otros 36 casos, familiares o amigos también resultaron heridos. En 2023, 21 familiares de defensores de los derechos humanos fueron asesinados, incluidos niños en Afganistán, Colombia, Honduras, Sudán y Filipinas.
Cuando luchar por los derechos se convierte en delito
En los últimos años, hemos sido testigos de un alarmante avance de legislaciones que convierten la lucha por los derechos en un acto punible. Leyes que deberían proteger la dignidad y la libertad están siendo utilizadas para restringirlas. Sus repercusiones sobre los grupos que defienden los derechos de las mujeres son directas y profundas.
En marzo de 2023, Uganda aprobó la Ley contra la Homosexualidad, una de las legislaciones más severas del mundo contra las personas LGBTQIA+. Proyectos similares están en trámite en países como Kenia y Ghana, mientras que Malaui, Malí y Tanzania ya han aprobado leyes que penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo y también persiguen a activistas y organizaciones que luchan por los derechos de la comunidad LGBTQIA+. Por brindar apoyo legal, psicológico o simplemente visibilidad a las personas perseguidas, las defensoras son consideras cómplices y, a menudo, criminales. En la misma línea, en agosto de 2023 se presentaron en el Líbano proyectos de ley que pretendían criminalizar las relaciones homosexuales, lo que contribuyó a profundizar el ambiente de represión. En noviembre de 2023, la Corte Suprema de Rusia clasificó al movimiento LGBT internacional como una organización extremista, prohibiendo sus actividades y penalizando cualquier forma de apoyo. Esta decisión legaliza una persecución ya sistemática e incluye en la lógica de la lucha contra el “terrorismo” a personas y grupos que solo defienden el derecho a la existencia y a la dignidad.
En el contexto del genocidio perpetrado por Israel contra Gaza, el Parlamento israelí debatió recientemente el proyecto de ley, conocido como la “Ley contra la CPI”, que propone penalizar cualquier tipo de cooperación con la Corte Penal Internacional (CPI). El proyecto prevé penas de hasta cinco años de prisión para quienes compartan información con la CPI sin autorización y cadena perpetua si la información es clasificada como confidencial. La propuesta también penaliza el uso de cualquier lenguaje que sugiera que el gobierno o las autoridades israelíes cometen crímenes definidos por el Estatuto de Roma. En la práctica, las y los miembros de organizaciones de derechos humanos con sede en Israel que investiguen y denuncien violaciones contra la población palestina podrían ser castigados con penas de al menos cinco años de prisión. Esta ley forma parte de una práctica más amplia encaminada a desarticular la sociedad civil que lucha por el fin del genocidio y los regímenes de ocupación y apartheid. La propuesta surge en un momento en el que Israel intenta cuestionar la jurisdicción de los tribunales internacionales, que han emitido órdenes de arresto contra autoridades israelíes por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y que continúan documentando el crimen de genocidio contra el pueblo palestino.
En los últimos 15 años, el gobierno de Israel ha llevado a cabo campañas de difamación e intimidación e impuesto restricciones legales y presiones sobre los donantes internacionales para asfixiar a las entidades que denuncian los abusos cometidos por Israel y que sostienen el tejido social del pueblo palestino. Un ejemplo de ello fue la clasificación, en 2020, de siete organizaciones palestinas como terroristas, entre ellas la UPWC, que forma parte de la Marcha Mundial de las Mujeres, y la UAWC, miembro de La Vía Campesina. Esta medida autocrática fue seguida de una serie de agresiones que incluyeron arrestos y el cierre de sus oficinas.
Estas leyes forman parte de una tendencia global de represión de la sociedad civil, impulsada por discursos nacionalistas, religiosos o centrados en la seguridad. Con el pretexto de combatir el “terrorismo”, proteger a la “familia” o preservar la “soberanía”, los Estados aprueban normas que restringen la actuación de las organizaciones independientes y silencian las voces disidentes. Estos conceptos se utilizan según la conveniencia de los gobiernos, las empresas o los grupos fundamentalistas, quienes no están dispuestos a regular sus ganancias, tolerar el disenso, ampliar los derechos de las mujeres, los migrantes y la comunidad LGBTQIA+, o incluso garantizar el derecho a la autodeterminación.
La propia Comisión Europea, en 2023, presentó una propuesta de Directiva sobre la transparencia en la representación de intereses en nombre de terceros países. Aunque se presentó como un instrumento para evitar la injerencia extranjera, las organizaciones de la sociedad civil advierten que esta medida puede ser utilizada por los Estados miembros de la Unión Europea para estigmatizar quienes defienden los derechos humanos, restringir el espacio cívico y justificar legislaciones represivas en otros contextos, proporcionando una fachada legal para que los regímenes autoritarios imiten el modelo europeo bajo el pretexto de la “transparencia”.
Estos cambios legales crean un escenario en el que las mujeres involucradas en la lucha por los derechos y los movimientos de solidaridad pasan a ser tratadas como amenazas al orden. Sus acciones, como organizar una protesta, brindar apoyo legal o incluso hablar públicamente sobre violaciones, pueden ser consideradas delitos. El resultado es el silenciamiento de las voces disidentes, la fragmentación de los movimientos y el aumento de los riesgos personales para aquellas que siguen en la resistencia.
Estrategias desde el feminismo
La reconocida importancia de los movimientos sociales en la creación de nuevos marcos interpretativos —“marcos de injusticia”— radica en su capacidad de disputar con otras fuerzas sociales la definición dominante de la realidad. En el seno de las redes feministas, esos marcos se van elaborando poco a poco, brindando nuevas formas de entender viejas realidades, como la violencia patriarcal. Autoras feministas como Ana de Miguel señalan que la raíz de la violencia contra las mujeres se encuentra en la necesidad de control, apropiación y explotación del cuerpo, la vida y la sexualidad de las mujeres, una necesidad propia del patriarcado y el capitalismo. El patriarcado se basa en la división de las mujeres en dos categorías: “santas” y “putas”. Como parte de este sistema, la violencia es el castigo para aquellas que no encajan en el papel de “santa”: la de buena madre y esposa. La violencia, la amenaza o el miedo ella se utilizan para excluir a las mujeres del espacio público y mantener una estructura injusta.
Además de impulsar un sistema de violencia contra las mujeres que lideran las luchas por los derechos, el patriarcado también impone importantes barreras que les impiden acceder a las escasas opciones de protección disponibles para reaccionar ante estos riesgos. Por lo tanto, proponemos una cuestión para reflexionar en el futuro: ¿cómo contribuyen nuestras estrategias feministas frente a la violencia a una acción colectiva más segura?
Hay debates interesantes, como el planteado por Jules Falquet en Paxneoliberalia, que establecen paralelismos entre la tortura por motivos políticos y la violencia doméstica. El largo camino recorrido por el feminismo, que ha reflexionado y desarrollado estrategias para responder a la violencia de una manera más amplia, sigue siendo una aportación clave en los debates y estrategias de protección de quienes defienden los derechos. Los grupos de mujeres se fortalecen a través de encuentros de diálogo, debates, protestas, trabajos de autodefensa física, aprendiendo y reaprendiendo a resistir, a construir y reconstruir nuestras vidas sin violencia. Planteamos una segunda cuestión para la reflexión futura: ¿cómo se integra el feminismo en una red de cuidado y seguridad para los diversos movimientos y colectivos?
Reflexionar sobre la violencia contra las mujeres que lideran las luchas en un contexto global de retrocesos y violencia. Profundizar en estrategias feministas colectivas de seguridad y protección. Vernos como parte de un movimiento transnacional de solidaridad. Estas son algunas de nuestras apuestas colectivas por un feminismo sostenible.