Elena Lora es una mujer negra dominicana de ascendencia haitiana. Trabajadora social, es cofundadora del Movimiento Reconocido, organización de base por derechos ciudadanos independiente, formada principalmente por la juventud. “El trabajo de Reconocido es reivindicar y luchar por los derechos de las personas afrodescendientes nacidas en territorio dominicano, las cuales han sido violentadas sus derechos fundamentales, civiles y políticos. Trabajamos el tema del autorreconocimiento contra la violación de los derechos de las personas que nacimos aquí en la República Dominicana”, explica Elena.
Reconocido surgió inicialmente como una campaña para denunciar situaciones de violación de derechos, y se considera una continuidad del trabajo activista de la lideresa Sonia Pierre, fallecida en 2011, mismo año de creación de la organización: “surgimos nosotros para dar continuidad a esa lucha que ella llevó en vida”.
Reconocido está presente en casi todo el territorio nacional, especialmente en zonas batelleras, o sea, lugares construidos alrededor de la producción de caña de azúcar, “ya que la gran parte de las que estamos en esta situación somos hijas e hijos de madres y padres haitianos, e históricamente la República Dominicana pues mantuvo una fuerza bilateral entre Estados, los cuales tenían contrato de traer a braceros haitianos a partir del final del siglo XIX. Hasta el 1997 aún se seguían dando esa práctica de que personas haitianas venían a trabajar como braceras”, cuenta Elena, y sigue: “como consecuencia de esa migración, nacimos nosotros, los hijos de estos migrantes”.
Lo que se vende en el turismo es el desarrollo de la República Dominicana. Sin embargo, en su seno, en su interior, existe toda una política de discriminación basada en orígenes raciales, color de piel y apellidos
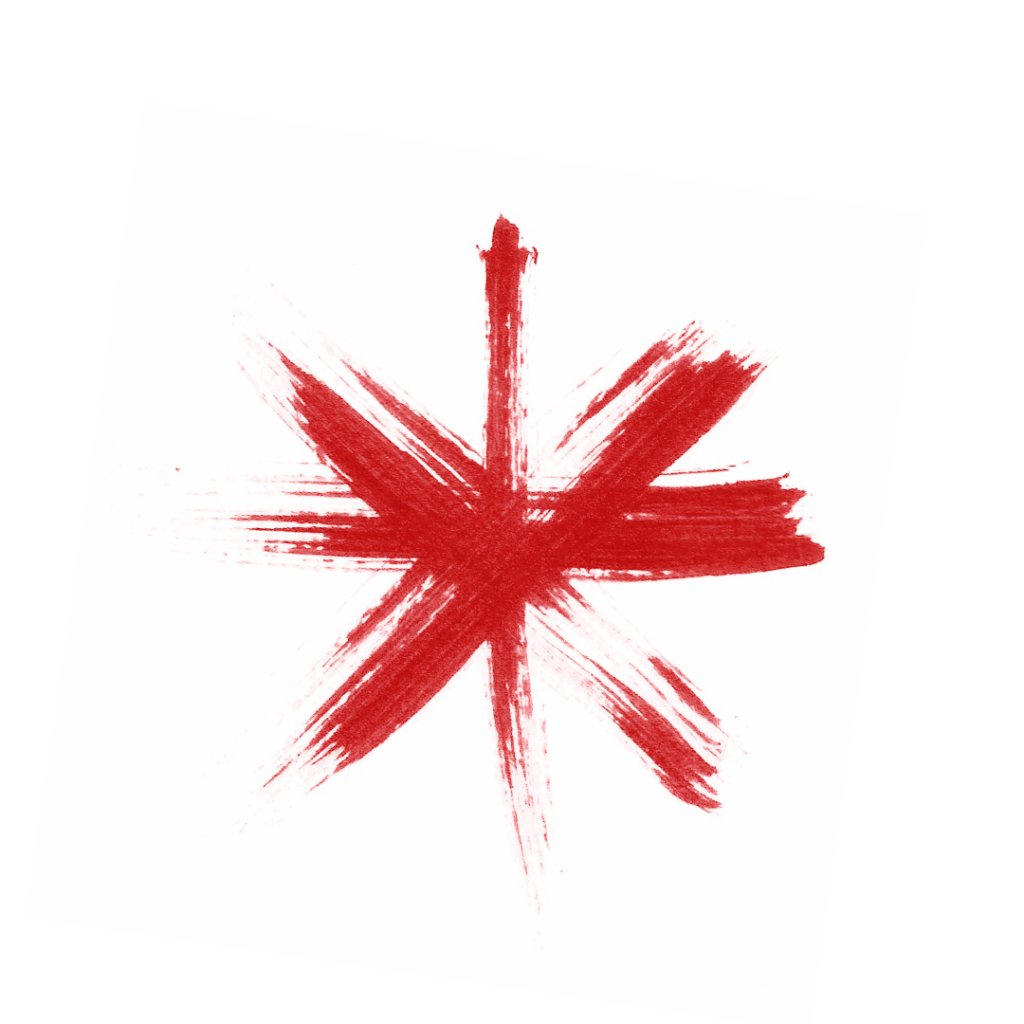
¿Cómo es la participación de las mujeres en el interior de la organización?
El movimiento Reconocido es mixto, pero las lideresas son principalmente mujeres. Somos una representación en la coordinación nacional, en la cual la directiva está compuesta por tres mujeres. Las coordinaciones zonales también están compuestas por mujeres. O sea, las mujeres tienen una voz muy de liderazgo en las comunidades donde nosotros trabajamos. Entendemos que eso es importante, ya que las situaciones de la política de desnacionalización tienen que ver mucho con el tema de género.
Si una mujer migrante haitiana o descendiente que aún no tiene una documentación tiene un hijo con un dominicano, a pesar de que el hombre tenga documentación, no se puede declarar al niño, porque quien debe tener una documentación es la mujer. En ese sentido, las situaciones se agravan más cuando son las mujeres las cuales tienen esta realidad de la desnacionalización, la cual, como una cadena, afecta a sus hijos e hijas.
Actualmente, hay más de 200 mil personas consideradas apátridas, pero no hay una estadística desagregada de cuántos son hombres y mujeres. Un estudio comparativo, desde la encuesta nacional de inmigrantes del país, dice que hay 277 mil personas descendientes de migrantes haitianos en el país, pero tampoco hay datos desagregados de mujeres y hombres.
Ante las políticas migratorias actuales de deportación e inseguridad, ¿cómo percibes la acción de las fuerzas conservadoras? ¿Hay campañas antinmigración en curso?
En el movimiento, somos personas que nacimos en la República Dominicana y, en su gran mayoría, no hemos ido a Haití. Ni siquiera hablamos en creole. En ese sentido, nuestra lucha es por la nacionalidad y el reconocimiento del derecho de nacer de las personas descendientes de haitianos. Somos consecuencia de la migración haitiana hacia la República Dominicana. Tampoco quedamos exentos de todas las políticas migratorias que actualmente está llevando el país.
Hay grupos que se hacen llamar de ‘sociedad civil’, pero al final están alimentados por las mismas fuerzas de la élite conservadora del país. Anteriormente había un sector político llamado Fuerza Nacional Progresista, que siempre ha mantenido un discurso sobre el tema de la migración. Actualmente, contra la migración, se han levantado grupos como la Antigua Orden Dominicana. En los últimos cuatro años, el actual presidente Luis Abinader ha tomado más el tema como agenda de Estado, desde el poder ejecutivo, y ha implementado las medidas que refuerzan la violencia a los derechos de las personas, sobre todo de las mujeres.
Como una organización que defiende los derechos humanos, denunciamos todas estas discriminaciones y políticas racistas estructurales que se vienen dando, las cuales también ponen en riesgo nuestras vidas como jóvenes que nacimos en el país. Para las mujeres, cuanto al tema de salud y salud sexual reproductiva, hay todo el tema de la violencia obstetricia, que se ha normalizado. En los centros médicos, detienen a las mujeres negras y descendientes y se las llevan con poco tiempo de cesareadas. Violan su dignidad. La crisis migratoria tiene nivel global, pero en República Dominicana estamos viviendo situaciones muy marcadas con la población migrante haitiana. La realidad que atraviesa Haití es una crisis histórica, estructural y humanitaria.
¿Cómo ves las fuerzas de expresión del racismo actualmente en República Dominicana?
Se expresa en los medios de comunicación, en los textos de las escuelas, en las leyes del país. La misma sentencia 168.13 –la que desnacionaliza a las más de 200 mil personas– es en base al racismo institucional. Esta discriminación institucional y estructural es vivida desde la matanza de 1937, donde el dictador Rafael Leónidas Trujillo inició el anti haitianismo.
Aparte de eso, los lenguajes de los medios de comunicación y de grupos paramilitares que se han levantado en contra de migrantes haitianos y sus descendientes nos dicen que el tema del racismo es más estructural y ha cobrado más fuerza. No llega solamente desde el Estado, sino desde lo institucional, lo comunicacional y las comunidades. Los ven como una carga, como una plaga, como invasores. El racismo se ha exacerbado, aumentando discursos de odio.
Actualmente, la política migratoria que ha puesto el presidente Luis Abinader también supone un riesgo para las personas dominicanas de ascendencia haitiana, ya que la misma está basada en base al perfilamiento racial de las personas. Una mujer negra que no tiene una documentación es deportada, detenida, expulsada hacia un país que no conoce, por los agentes migratorios o las fuerzas que actualmente están autorizadas para eso.
Un ejemplo que ha pasado actualmente: el mes de junio expulsaron a una mujer dominicana nacida aquí en el país. La inmigración irrumpió en su casa buscando a migrantes y se la llevaron con sus tres niños y niñas. Ella estuvo en esa situación de desnacionalización. La mandaron a Haití, pero no tiene familia allá. Sus tres niños estuvieron enfermados. Aún así, el Estado no se ha pronunciado por semanas. Ella no es haitiana, pero el Estado dice que sí. Cuando llega a Haití, no tiene a dónde ir porque no tiene familia, no tiene arraigo, no tiene nada. Eso está compaginado con la política migratoria y el racismo. Todo eso se está dando en base al perfilamiento racial. ¿Por qué se la llevaron? Porque es negra.
¿Cómo crees que debe ser una política por el derecho de existir y de vivir con dignidad en el país donde se nació o se fue a vivir? ¿Cuál es el rol de los movimientos populares en esta construcción?
Entiendo que una solución a esto es recordar que la República Dominicana se constituye como un Estado social, democrático y de derechos. Sin embargo, ella misma viola sus propias constituciones. Una de las vías para poder salir a todo esto es que se reconozca como tal y que se pueda garantizar la dignidad de las personas, sin importar su origen, raza o género.
Los estados deben buscar una política más integradora en cuanto al tema de la nacionalidad. El Estado debe restituirle la nacionalidad de manera plena a todas las personas dominicanas. Con esto, tendremos la garantía de poder salir adelante, poder gozar de derechos civiles y políticos y de poder constituir a esta ciudadanía que nos pertenece. Para la población migrante haitiana, el Estado debe garantizar y reconocer que ser inmigrante no es un crimen, y que esta población, con la cual tiene una deuda histórica, tiene un aporte muy significativo a la economía de la República Dominicana.
En vez de gastar tanto dinero en la militarización de las áreas de frontera, en procesos que muchas veces aumentan el tráfico de personas y atropellan los derechos de las personas migrantes, es mejor crear acuerdos bilaterales, desarrollar estas áreas y permitir que las personas migrantes que están en estas zonas aledañas tengan la oportunidad de trabajar.
Debe de haber una regulación integral que piense en los trabajadores, en los hijos de esos trabajadores, en las personas que históricamente están en el país. Los denominados ‘viejitos cañeros’, por ejemplo, vinieron, dieron su vida, trabajaron, cotizaron y, hoy en día, el Estado no ha podido darles una pensión para tener una vejez digna. Muchos se mueren en la pobreza y en la exclusión. Sus hijos tampoco gozan de un derecho y viven en situación de desnacionalización y de apatridia. La apatridia que se vive aquí, en la República Dominicana, es la más grande en el hemisferio occidental.
Debemos empujar e incidir para que escuchen nuestras voces. Necesitamos que no nos opaquen, que nos permitan seguir construyendo desde nuestra experiencia y nuestro trabajo con la población que está siendo vulnerada. Las personas haitianas son personas y, por tal, no se les debe ver como si fueran plagas. Son personas que van a aportar. La población dominicana de origen haitiano está siendo objeto de discriminación. Son personas que están muertas civilmente, y eso debe ser público, para que la gente lo sepa.




