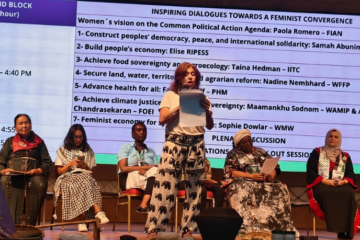El 24 de abril es un día de lucha para el movimiento feminista global. Es el Día de la Solidaridad Internacional contra el Poder de las Empresas Transnacionales, una jornada de acción impulsada por la Marcha Mundial de las Mujeres.En esta fecha se recuerdan las más de 1.000 personas trabajadoras, en su mayoría mujeres, que murieron el 24 de abril de 2013 tras el derrumbe del complejo industrial Rana Plaza, en Bangladesh. Las largas e intensas jornadas laborales sin derechos y las malas condiciones estructurales del edificio ya anunciaban una tragedia criminal en esos talleres en que se cosían la ropa de transnacionales del textil como Walmart y Benetton.
Como aporte al debate sobre el poder de las empresas transnacionales y su impacto político en el Sur global, compartimos algunos fragmentos del informe Las empresas transnacionales y la ultraderecha en América Latina, elaborado por el Observatorio Laboral de las Américas, vinculado a la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA). El documento analiza los vínculos entre el poder corporativo, la explotación laboral y de la naturaleza y la profundización del neoliberalismo y las agendas de la ultraderecha, que son antifeministas y amenazan las democracias.
El documento reflexiona sobre las nuevas “modalidades” de golpe llevadas a cabo en países como Honduras en 2009, Paraguay en 2012, Brasil en 2016 y Bolivia en 2019. Esos golpes eran parte de la estrategia de reorganización del capitalismo en la región, en una alianza entre las élites políticas y los poderes económicos nacionales e internacionales. Las empresas transnacionales son, en muchos sentidos, una amenaza para la soberanía de los pueblos.
El informe de CSA describe las principales actividades de las empresas transnacionales en América Latina y su relación con la situación política de cada país. Las empresas transnacionales, al explotar los recursos naturales, son responsables de la deforestación, contaminación, violencia y conflictos con las comunidades locales y tradicionales. También lideran grandes proyectos de infraestructuras y energía y presionan los Estados por más privatizaciones, menos regulación e intervención estatal y más precariedad laboral. Además, la intensa actividad de las corporaciones de telecomunicaciones y tecnología se basa en la explotación laboral a través de plataformas digitales, con un discurso de flexibilidad que enmascara la vulneración de derechos.
En la industria textil, las transnacionales utilizan mano de obra barata, bajo condiciones precarias, y se benefician de las políticas de incentivos fiscales. Uno de los ejemplos es Honduras, donde “En Honduras, la industria textil ha florecido bajo un modelo de zonas francas que beneficia a transnacionales estadounidenses y asiáticas. Las maquilas en ciudades como San Pedro Sula producen prendas para marcas internacionales, impulsadas por incentivos fiscales y regulaciones laborales flexibles”. Esta estrategia se intensificó tras el golpe de Estado y durante los gobiernos de derechas que le siguieron, perpetuando “las desigualdades y la dependencia económica del país”.
*
Las Cadenas Globales de Producción en la renovación del neoliberalismo en América Latina
Las Cadenas Globales de Producción (CGP) son un componente esencial del neoliberalismo y América Latina ha sido un territorio de altísima importancia en su proceso de reparto internacional de la producción. (…) Las CGP están compuestas por empresas transnacionales encabezadas por una empresa matriz ubicada en un país del Norte Global. Esta empresa matriz no solo controla y gestiona una cadena de producción global, sino que también supervisa la producción, determina el valor del producto y toma decisiones sobre su comercialización y distribución, promoviendo la subcontratación de las distintas etapas de estos procesos a otras empresas.
Las CGP promueven la diferenciación entre los países una vez que los países se insertan de modo distinto en las economías mundiales. En el contexto latinoamericano, las empresas transnacionales trasladan las cargas sociales, ambientales y laborales, así como las amenazas a las organizaciones e instituciones propias de las democracias, a los países del Sur Global (CSA, 2018, p. 9).
En América Latina, un ejemplo emblemático es el de United Fruit Company, renombrada a Chiquitas Brand International, una empresa transnacional de los Estados Unidos que se instaló en Centroamérica y controló la producción y comercialización de frutas tropicales. Dicha empresa fue una fuerza política y económica y que llegó a auspiciar diversos golpes de estado en la región.
En el mundo laboral, las empresas transnacionales promueven el trabajo informal, temporal y precario en nuestros países. Así, se adoptan formas de intensificación del trabajo, con un fuerte control de la actividad, la imposición de metas, extensas jornadas laborales, baja protección de la salud, poca seguridad en el trabajo, bajos salarios y limitación de la negociación colectiva y de la organización sindical.
Las CGP pueden concebirse como una reacción de las empresas trasnacionales a los obstáculos impuestos a la economía de libre mercado propuesta por el neoliberalismo. En este sentido, han sido fundamentales en una serie de medidas destinadas a reducir la capacidad productiva y fiscalizadora del Estado. Cuando no son sus aliados los que vencen las elecciones, las empresas transnacionales promueven el deterioro o la ruptura de las democracias. Este modelo ha redefinido el perfil de las personas trabajadoras y ha limitado la capacidad de actuación de los sindicatos y de las instituciones estatales de regulación laboral.
En el período reciente, las empresas trasnacionales han desempeñado un papel crucial en la desestructuración de las cadenas productivas tanto nacionales como regionales, como en el caso de la cadena productiva de petróleo en América Latina. Sus principales áreas de actuación la región incluye sectores clave como los metales, la energía, los productos cárnicos y los productos agrícolas.
Consideraciones finales
(…) En primer lugar, la versión renovada, pero aún más radical, del neoliberalismo promovida por la ultraderecha refuerza y profundiza ideas, discursos y políticas de carácter antiestatal, consolidando la primacía del mercado sobre el Estado. Este enfoque no solo debilita la capacidad de las instituciones públicas para regular y redistribuir, sino que también legitima desigualdades estructurales al priorizar intereses económicos por encima del bienestar social.
En segundo lugar, es fundamental reabrir el debate sobre la relación entre dinero y política, una conexión evidente en casos como la relación entre Trump y Musk, que simbolizan cómo el neoliberalismo actúa como puente entre la ultraderecha y las empresas transnacionales. El documento abordó el ascenso y la consolidación de la ultraderecha en América Latina, explorando los nuevos patrones e interacciones que esta establece con las corporaciones globales, marcadas por intereses compartidos que favorecen la desregulación y la concentración de poder económico.
La agenda de las empresas transnacionales converge con la de la ultraderecha en tanto ambas priorizan el beneficio del capitalismo, incluso a costa de erosionar las democracias. Uno de los impactos más significativos de esta alianza se manifiesta en el mundo laboral, donde la desregulación financiera debilita los sistemas de seguridad social, mientras que la desregulación laboral socava de manera directa los derechos colectivos de los trabajadores y las trabajadoras, precarizando sus condiciones de vida y trabajo.
Este enfoque no solo profundiza las desigualdades sociales, sino que también limita las posibilidades de organización sindical y negociación colectiva, fundamentales para equilibrar las relaciones de poder entre empleadores y empleados. En este contexto, es imprescindible repensar modelos de regulación que prioricen el bienestar social frente a los intereses de una economía desmedidamente concentrada.
(…) El triunfo de Trump marcó el inicio de una nueva etapa para la ultraderecha a nivel transnacional, caracterizada por una mayor audacia y ausencia de disimulo: el capital transnacional actúa abiertamente en favor de su agenda, promoviendo políticas que refuerzan su poder económico y político. En este contexto, el sindicalismo sociopolítico enfrenta el desafío de entender a fondo la naturaleza y estrategias de este actor global. Contar con un diagnóstico preciso no es solo necesario, sino urgente, para desarrollar respuestas efectivas que defiendan los derechos laborales, la justicia social y los valores democráticos frente a una ofensiva cada vez más organizada y globalizada.