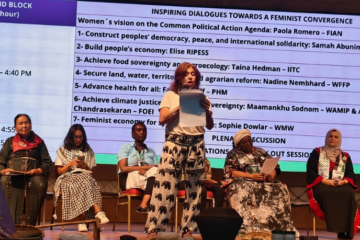En lo que va del siglo, en América Latina hemos pasado de construir procesos inéditos de transformación y cambio a afrontar momentos muy duros de regresión y destrucción. La economía feminista en nuestra región ha crecido y ha consolidado una visión sistémica confrontando esta realidad, haciendo parte de la generación de pensamiento y movimiento, de iniciativas múltiples tanto de resistencia como de alternativas. Así, cuando hablamos de mujeres y economía feminista, no estamos hablando de un sector, de una porción de algo, sino del sistema en su conjunto.
En esa visión sistémica que hemos alimentado, aparece nítidamente la noción de la vida como central, una noción ampliada de la vida. Asumimos la vida como sistema integral y como categoría analítica que remite a dimensiones materiales y relacionales, a su vez eje de la economia. Es um sistema integral del que somos parte, donde somos interdependientes y donde los flujos de cuidado son esenciales, lo mismo que los principios de diversidad, colaboración y complementariedad. La vida supone una co evolución, una dinámica compleja de condiciones que han sido creadas y recreadas a lo largo de la historia.
En ese trayecto, las mujeres hemos tenido papeles fundamentales que ahora se reconocen y afloran, pero que durante mucho tiempo fueron desvalorizados o no reconocidos. El trabajo de reproducción o de cuidados, la agricultura y la ritualidad, por ejemplo, expresan esa relación entre la naturaleza y los conocimientos de las mujeres en los procesos de vida. Al poner por delante esa perspectiva, se hace necesario repensar la relación entre cultura y naturaleza, que es una de las dimensiones clave en las interpretaciones de los sistemas de sexo-género.
Desde una perspectiva feminista de perfil más occidental, uno de los postulados era disociar mujeres de naturaleza para mostrar que tanto el sexo como el género son construcciones culturales. Política y analíticamente, esto es importante y sigue siendo una herramienta clave. Pero al mismo tiempo, en estos años hicimos una relectura en el sentido de que la naturaleza no es una exterioridad, no es algo que está allá mientras los seres humanos estamos acá. Siendo parte de ella, vemos cómo la naturaleza es una coconstrucción de vida. En ella, las mujeres somos naturaleza. Tenemos que revelar eso, no en el sentido fundamentalista de asignarnos roles, sino en el sentido de esta riqueza de trabajo, de ritualidad, de poesía, de todo lo que está involucrado históricamente en co crear naturaleza y sostener naturaleza –y ahora, en el desafío de recuperar y de restaurar naturaleza.
Hay otros asuntos para repensar, rediscutir y alimentar con la riqueza de las experiencias y reflexiones colectivas. Una de las cuestiones fundamentales en el devenir de la economía feminista de estos años ha sido la identificación del fenómeno de la mercantilización de la vida. Aquí quiero traer la memoria siempre viva de Nalu Faria, con quien, a inicios de siglo, nos planteamos esta cuestión. Para hablar de desmercantilizar, tenemos que comprender cómo ha ocurrido la mercantilización, hasta dónde ha llegado y cómo es una amenaza.
¿Con qué procesos se ha llegado a la mercantilización?¿Y cómo vamos a desactivarla?
La implantación de un mercado total en América Latina ocurrió a través de ajustes neoliberales, en que los procesos de generación de bienes y servicios y de condiciones de vida iban siendo cooptados, absorbidos por el mercado. La economía no es solo lo monetizado o mercantilizado. Economía es el conjunto amplio de producción, reproducción, servicios, relaciones, con o sin dinero de por medio. Es la creación no solo de mercancías, sino también de bienes y relaciones, de condiciones de vida.
Una de las piedras angulares de la economía feminista es ver la totalidad y las interrelaciones que se producen entre esta economía de mercado o mercantilizada, y esta otra economía que tiene distintas formas en nuestros países. En América Latina y en África, el sistema capitalista hegemoniza y busca dominar otras formas de producir, otras formas de propiedad y de relación comunitaria y vecinal. Desde esas formas y prácticas, donde hay mayoría de mujeres, podemos pensar la posibilidad de la transformación del sistema.
Consideramos que una clave para desmercantilizar está precisamente en lo que ya existe, o sea, las prácticas y relaciones diferentes al capitalismo. Aunque estén dominadas y sometidas, ellas resisten. Preservar eso no solamente es clave en lo inmediato, para generar cuidados que tienen un alcance amplio, sino que es la clave de la transición. Solo podemos transitar a otra cosa si hoy logramos mantener, controlar y ampliar posibilidades de producción y reproducción. Si perdemos eso, ¿cómo haremos una transición? ¿Cómo enfrentamos los poderes oligárquicos universales que ahora nos dominan?
La magnitud del poder que ahora se está desplegando es inmensa y nos deja casi descolocadas. Pero ¿desde dónde podemos transformar, sino desde lo que podemos controlar en términos de generación de condiciones de vida?
La mercantilización que hemos vivido en estas décadas ha tratado de eliminar las formas diversas de trabajo y de introyectar visiones, por ejemplo, del llamado empoderamiento de las mujeres. La constatación ahora es que se han desplegado hasta visiones feministas neoliberales, lo que cuando empezaba el siglo parecía imposible. El sistema nos vende la idea de que para salir de la dominación tenemos que ir hacia el mercado capitalista, tener empleo e ingresos bajo el esquema de relación salarial de dependencia, como clave de nuestra emancipación. Muchas veces esto no supone pasar de la ‘inactividad’ económica a la ‘actividad’ económica, sino sustituir formas de trabajo y producción. Por ejemplo, cuando una mujer pasa de de la economía familiar y campesina hacia un empleo de vendedora de supermercado, se anulan sus formas anteriores de producción, de saberes y conocimientos.
El ataque a la diversidad económica y la imposición de aspiraciones de un solo modelo de economía capitalista es otro de los desafíos. ¿Cómo pensamos trabajo digno con derechos bajo fórmulas de diversidad económica? ¿Cómo generar otras condiciones en los lugares donde no hay empleo ni protección social formal? Es un desafío para nosotras y para la política pública generar planteamientos alternativos, que ensanchen las definiciones de derechos hacia condiciones de realidad social y económica diferentes.
La mercantilización de la vida, precisamente, ha implicado convertir las necesidades en mercancías. ¿Cómo satisfago mi necesidad? Teniendo dinero para comprar una mercancía. Esa es la visión que se impulsa, y las necesidades como derechos se desfiguran. Eva Perón, hace más de 70 años, formuló el postulado ‘donde hay una necesidad, nace un derecho’. Ese postulado tan interesante, que se adelantó en su época al discurso de Naciones Unidas, no por nada ahora es atacado por Milei. Se ha construido, en definitiva, una serie de mecanismos del poder corporativo, introyectando una visión, valores y prácticas para el proceso de mercantilización.
La concentración del capital y la riqueza a niveles inéditos expresa los alcances del neoliberalismo en nuestros países en Latinoamérica. Esto se vincula directamente con la expansión de la lógica empresarial como la óptima para la economía y la sociedad, fenómeno empujado a nivel global por distintas vías. Hay análisis retrospectivos e históricos que muestran cómo los Estados Unidos fueron construyendo la idea de la empresa como la clave, como la célula óptima de la sociedad. Su contracara era la destrucción de diversas formas de propiedad, producción y trabajo, proyectando que lo bueno es lo que está en el mercado. La expansión del mercado hacia la reproducción de la vida es una captura de la pregunta sobre cómo satisfacer las necesidades.
Hace muchos años, cuando se discutían los temas de las unidades domésticas, del trabajo doméstico y de la alimentación, se hablaba de un sueño de la casa sin cocina, vista como el reducto de la opresión a las mujeres condenadas a cocinar. Tener una casa sin cocina era liberador. Ahora ese sueño puede hacerse realidad, pero en términos de la captura de mercado, por la vía de la mercantilización extrema. Todo está en disputa. Es impresionante cómo el mercado ha sido capaz de capturar ciertas formulaciones que venían de una visión antisistémica, replantearles y darnos otra perspectiva terrible.
Otro elemento relevante es el saqueo de recursos y el asedio a los derechos y condiciones de vida en las poblaciones empobrecidas. El proceso que hemos vivido en las últimas décadas da lugar a los éxodos masivos, a fenómenos de migración críticos y a la escalada de economías mafiosas. Todo esto tiene una lógica de negocio, de deterioro de las nociones de vida y sociedad, de desarraigo y reestructuración de la subjetividad.
Al mismo tiempo y frente a estas tendencias dominantes, las experiencias progresistas que vivimos en las últimas décadas nos han dejado un acervo de experiencias. Desde la economía feminista, tuvimos el desafío de ampliar nuestros análisis y propuestas para posicionar la vida como eje en todas las políticas macroeconómicas, sectoriales y locales.
En lo que podemos llamar ‘décadas progresistas’, llegamos a plantear otro sistema, avizoramos como sistema alternativo el ‘buen vivir’. En el caso ecuatoriano, en términos económicos se expresó como sistema económico social y solidario. Fueron pasos importantísimos para experiencias que estaban en aquel momento articulándose en redes de economía social y solidaria, de cooperativas, de soberanía alimentaria. Todo eso tuvo un momento de confluencia en política pública, en planteamientos, en constituciones, y es un acervo del que no nos podemos despegar, que debemos mantener como escudo ante las arremetidas vividas ahora, posicionándolo como posibilidad en adelante.
¿Cuál agenda nos ayudará a navegar por estas aguas turbulentas?
Un primer elemento tiene que ver con proyectar una economía de reproducción ampliada de la vida en contraste con la reproducción ampliada del capital. Eso supone redefinir la matriz productiva y energética, eliminar el extractivismo, la explotación, las desigualdades, la destrucción. Son cuestiones de escala. A veces, las economías alternativas quedan muy atadas a los términos micro —comunitarios, locales—, pero tenemos que ver las cosas a nivel global, regional, nacional. Las soluciones pequeñas, si se proyectan como agregadas, pueden promover cambios.
Por supuesto, hay que hacer la defensa de la economía del cuidado, pero no mercantilizada. La economía del cuidado ya pasó un umbral de reconocimiento, en buena medida la visibilidad está ganada. El tema es cómo hacemos que se proyecte y consolide en términos no mercantilizados. Una cuestión bien importante es la defensa del Estado y de lo público, que es condición del reconocimiento, de la redistribución y del ejercicio de derechos. Si se destruye la esfera pública, nuestra noción de reivindicación y garantía de derechos no tiene un referente. No podemos atrincherarnos en las nociones de comunidad solamente —que además, igual que el resto, también están siendo capturadas. ¿De qué comunidad hablamos? ¿Con qué alcance? ¿Cómo nos diferenciamos de las comunidades capturadas?
Necesitamos una visión distinta del empoderamiento económico que no quede anclada a una articulación al mercado. Para eso, es importante la visibilidad y el reconocimiento de lo que las mujeres hemos aportado históricamente, de lo que hacemos y su potencial transformador.
La economía feminista creció, tiene posibilidades de confluir en las búsquedas de construcción de otros sistemas, y esa es una capacidad que viene de la experiencia. Las mujeres hacemos economía de otra manera, con otro bagaje, con otros conocimientos. Tenemos una agenda enorme por delante de relectura, de reinterpretación, de pensar juntas tópicos claves para mover un poco más allá nuestra agenda. De lo contrario, a veces sentimos que estamos aún en el mismo terreno. Y este es un momento de dar un salto cualitativo e ir más lejos.
Magdalena León es economista feminista e integrante de la Red de Mujeres Transformando la Economía (Remte) en Ecuador. Este artículo es una transcripción editada de su ponencia en el webinario “Construyendo propuestas de economía feminista y justicia ambiental”, organizado por Amigos de la Tierra Internacional, Marcha Mundial de las Mujeres, Capire y Radio Mundo Real en 15 de julio de 2025.